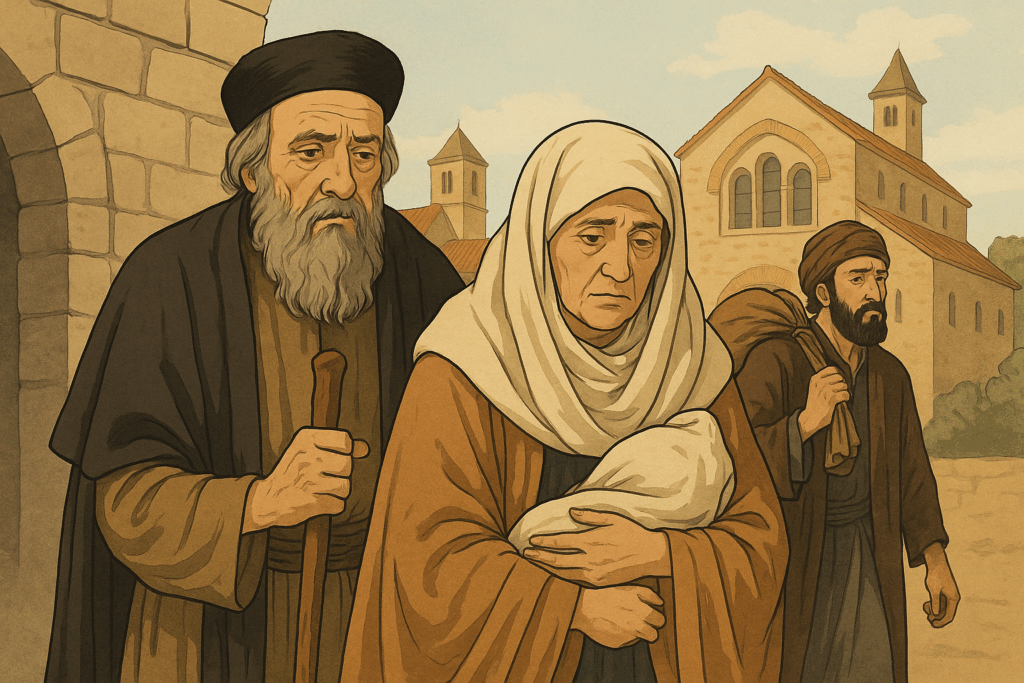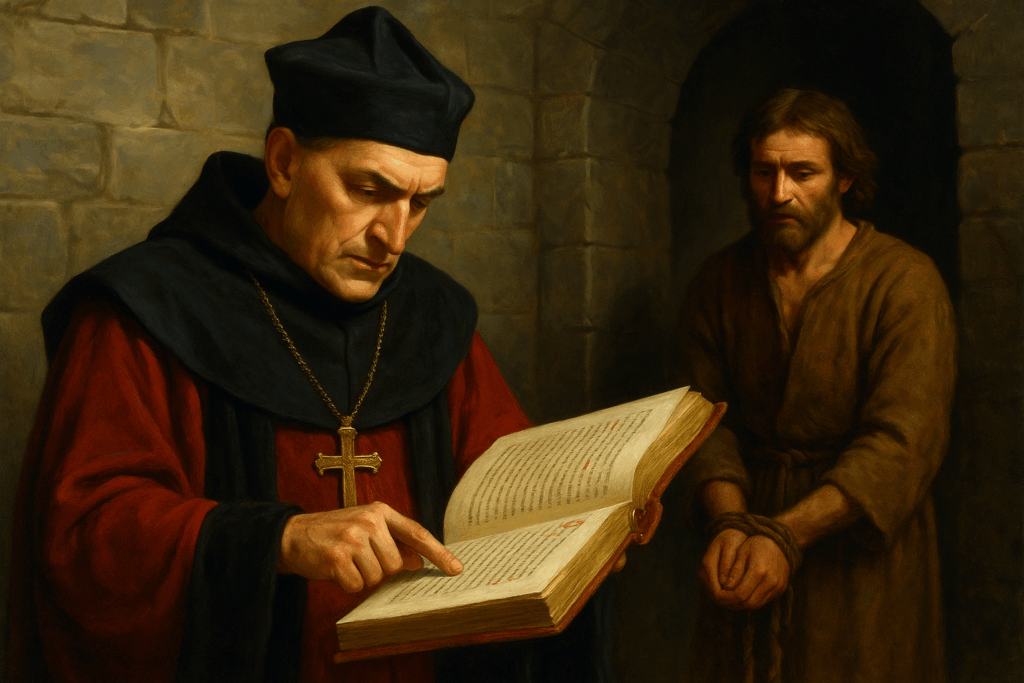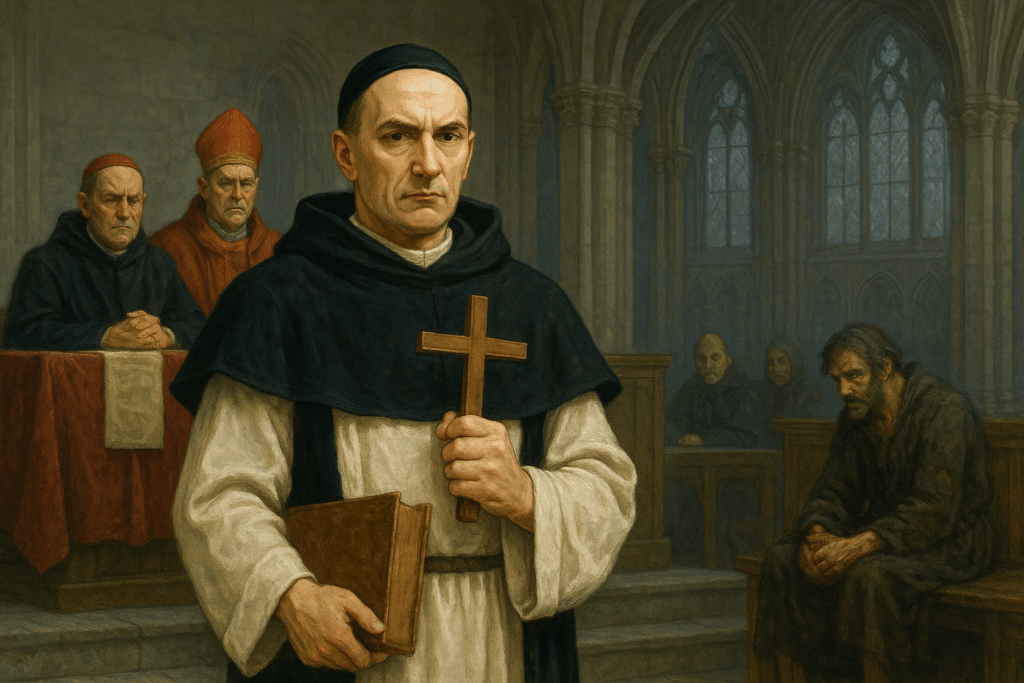El 31 de marzo de 1492, apenas tres meses después de la conquista de Granada, los Reyes Católicos firmaron un decreto que prohibía la práctica del judaísmo en sus dominios. Más que una “expulsión de los judíos”, como suele afirmarse, el edicto planteaba una alternativa clara: o la conversión al cristianismo o el abandono del territorio.
Una medida religiosa, no racial
El decreto no se dirigía contra una “raza” ni contra una etnia, sino contra una religión considerada incompatible con la unidad del nuevo Estado. Aquellos que aceptaban el bautismo podían permanecer en Castilla y Aragón. De hecho, destacados personajes como Abraham Seneor, rabino mayor de Castilla, se convirtieron y permanecieron en la corte con cargos y honores.
Motivos de la prohibición
La razón fundamental fue proteger la fe católica. Según el Inquisidor General Tomás de Torquemada, la convivencia entre conversos y judíos practicantes facilitaba la apostasía de los primeros. El Santo Oficio, que solo tenía jurisdicción sobre bautizados, veía en esa relación un peligro constante.
Un episodio concreto influyó en la decisión: el proceso del Santo Niño de la Guardia (1490-1491), en el que varios judíos y conversos fueron acusados de un crimen ritual. Aunque su veracidad sigue siendo discutida, el impacto social fue enorme y alimentó la idea de cortar de raíz las relaciones entre cristianos y judíos.
Consecuencias prácticas
El plazo para cumplir el decreto se fijó en el 1 de agosto de 1492, ampliado luego hasta el día 10. Quienes decidieron marcharse pudieron liquidar sus bienes y, en teoría, contaban con protección real para viajar. Muchos emigraron a Portugal, Navarra, Italia o el norte de África, aunque algunos fueron mal recibidos en sus destinos. Otros, tras bautizarse fuera, regresaron a España con el amparo de la Inquisición.
Contrariamente a lo que a veces se sostiene, la Corona no se enriqueció con la expulsión. Para finales del siglo XV, la comunidad judía española estaba muy mermada en número y recursos. Muchos habían perdido bienes tras los pogromos de 1391, y los que partieron lograron sacar consigo parte de sus riquezas.
Un decreto dentro del contexto europeo
Lejos de ser una excepción, la medida española siguió la línea de la Europa de su tiempo. Inglaterra (1290), Francia (en tres ocasiones), y varios principados alemanes ya habían expulsado a los judíos antes de 1492. Roma celebró la decisión de Isabel y Fernando, y pensadores del Renacimiento como Maquiavelo o Pico della Mirandola la consideraron un acto de buen gobierno.
Balance histórico
Hoy, con la mirada del siglo XXI, la decisión de los Reyes Católicos parece incomprensible y profundamente injusta. Sin embargo, en la mentalidad de finales del siglo XV, cuando la unidad religiosa se entendía como garantía de estabilidad política y social, el decreto fue celebrado en amplios sectores de Europa.