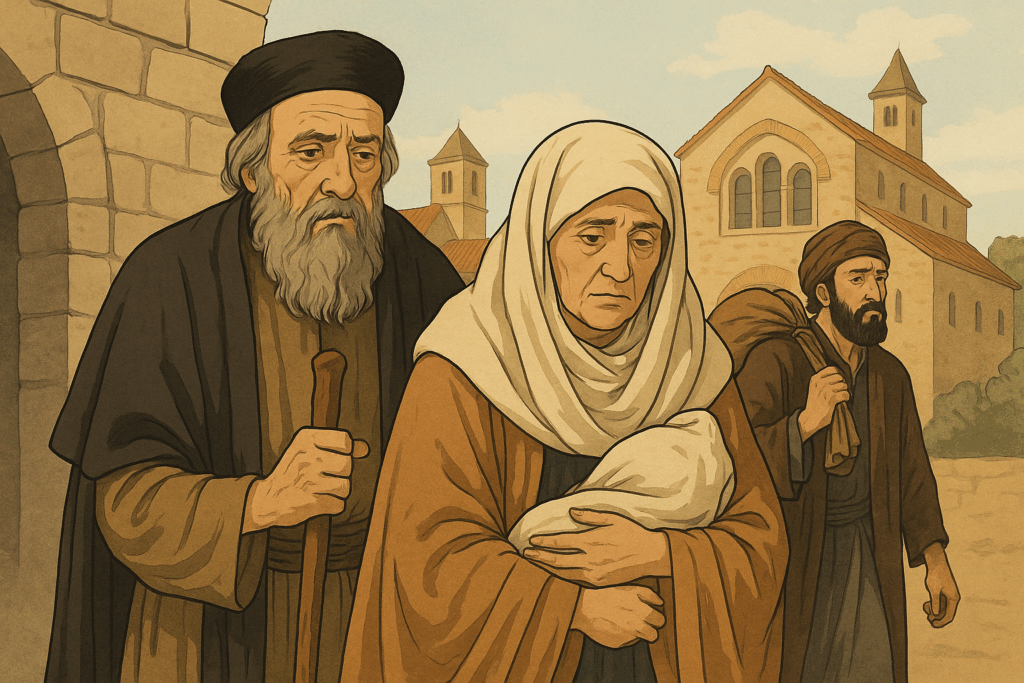El llamado caso del Santo Niño de la Guardia constituye uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la Inquisición española. A caballo entre la crónica judicial y la leyenda piadosa, narra el supuesto martirio de un niño cristiano a manos de judíos y conversos en 1489. Sin embargo, la investigación histórica moderna ha demostrado que se trató de una farsa judicial, fabricada en un contexto de creciente antisemitismo.
El relato, carente de cadáver, pruebas materiales o denuncias familiares, encajó en un patrón europeo conocido como libelo de sangre: falsas acusaciones contra los judíos por rituales en los que se decía necesitaban sangre cristiana. Bajo la dirección de Fray Tomás de Torquemada, Inquisidor General, la causa se convirtió en un instrumento político decisivo para justificar el Edicto de Expulsión de los judíos de 1492.
A finales del siglo XV, los Reyes Católicos buscaban consolidar sus reinos bajo una misma fe. La Inquisición, creada en 1478, tenía como misión garantizar la ortodoxia, especialmente entre los conversos sospechosos de judaizar. Sin embargo, su jurisdicción no alcanzaba a los judíos que no se habían bautizado, lo que suponía un obstáculo a cualquier medida general de expulsión.
El caso del Niño de la Guardia resolvió este dilema: al implicar a judíos y conversos en un mismo crimen, se presentó como prueba de que la mera convivencia generaba “contaminación”. Así, el proceso judicial funcionó como la justificación emocional y religiosa para una decisión política que ya se estaba gestando.
Los libelos de sangre en Europa
El episodio español no fue aislado. Desde el siglo XII circularon por Europa acusaciones similares, como el caso de Guillermo de Norwich (1144) en Inglaterra o el de Simón de Trento (1475) en Italia. En todos ellos aparecía el mismo patrón: un niño desaparecido en Pascua, confesiones arrancadas bajo tortura y sentencias ejemplares contra comunidades judías.
La diferencia clave en La Guardia es que no hubo cadáver. Este vacío paradójicamente reforzó la narrativa, porque eliminaba la posibilidad de pruebas en contra. El juicio se sostuvo únicamente sobre confesiones obtenidas en tormento, lo que lo convirtió en el bulo perfecto para fines políticos.
La farsa judicial de 1490
El relato difundido describía el rapto de un niño —identificado como Juan o Cristóbal— que habría sido golpeado, crucificado y despojado de su corazón en una parodia de la Pasión de Cristo.
Los acusados fueron dos judíos, Yuce Franco y Moshe Abenamias, y seis conversos de la familia Franco. Todos confesaron bajo tortura, y esa fue la única “prueba” esgrimida por el tribunal. El auto de fe celebrado en Ávila en noviembre de 1491 concluyó con su ejecución.
El proceso inquisitorial, en el que el juez era a la vez investigador, fiscal y sentenciador, permitía transformar una sospecha en certeza judicial. La ausencia de garantías de defensa y el uso legalizado de la tortura hacían inevitable un desenlace condenatorio.
De Ávila a Granada: el salto político
El calendario habla por sí solo: en noviembre de 1491 se ejecutó a los acusados; en marzo de 1492, apenas cuatro meses después, se promulgó el Edicto de Expulsión.
Aunque el documento real no menciona expresamente al Niño de la Guardia, su justificación coincide con la tesis del juicio: los judíos y conversos “subvertían la fe” y ponían en peligro a los cristianos. Para muchos historiadores, Torquemada utilizó el caso como golpe de efecto propagandístico que inclinó definitivamente la balanza de Isabel y Fernando hacia la expulsión.
La historiografía frente al mito
Durante siglos, el Niño de la Guardia fue objeto de culto religioso. Se escribieron hagiografías, se erigieron altares y Lope de Vega lo convirtió en protagonista de una obra teatral, El niño inocente de La Guardia. En el siglo XVIII, Francisco Bayeu pintó en la Catedral de Toledo un fresco que representaba su martirio.
No fue hasta 1887, cuando el jesuita Fidel Fita publicó los expedientes originales, que se pudo demostrar la falsedad del caso. Historiadores como Henry Charles Lea confirmaron que las confesiones fueron arrancadas bajo tormento y que no había rastro alguno del supuesto niño mártir. Hoy existe un consenso académico unánime: el crimen nunca ocurrió.
Memoria cultural y legado
A pesar de la evidencia, la devoción al Santo Niño aún pervive en La Guardia y en algunos ámbitos populares. Este contraste entre el conocimiento histórico y la memoria colectiva ilustra la fuerza de los mitos fundacionales, que a menudo sobreviven porque cumplen funciones emocionales, religiosas o identitarias más allá de la verdad documental.
El caso del Niño de la Guardia nos recuerda cómo el poder puede fabricar un relato de odio y dotarlo de una trascendencia duradera. Fue un crimen sin víctima, pero con consecuencias devastadoras: la expulsión de los judíos de España y el reforzamiento de un mito antisemita que perduró en el tiempo.